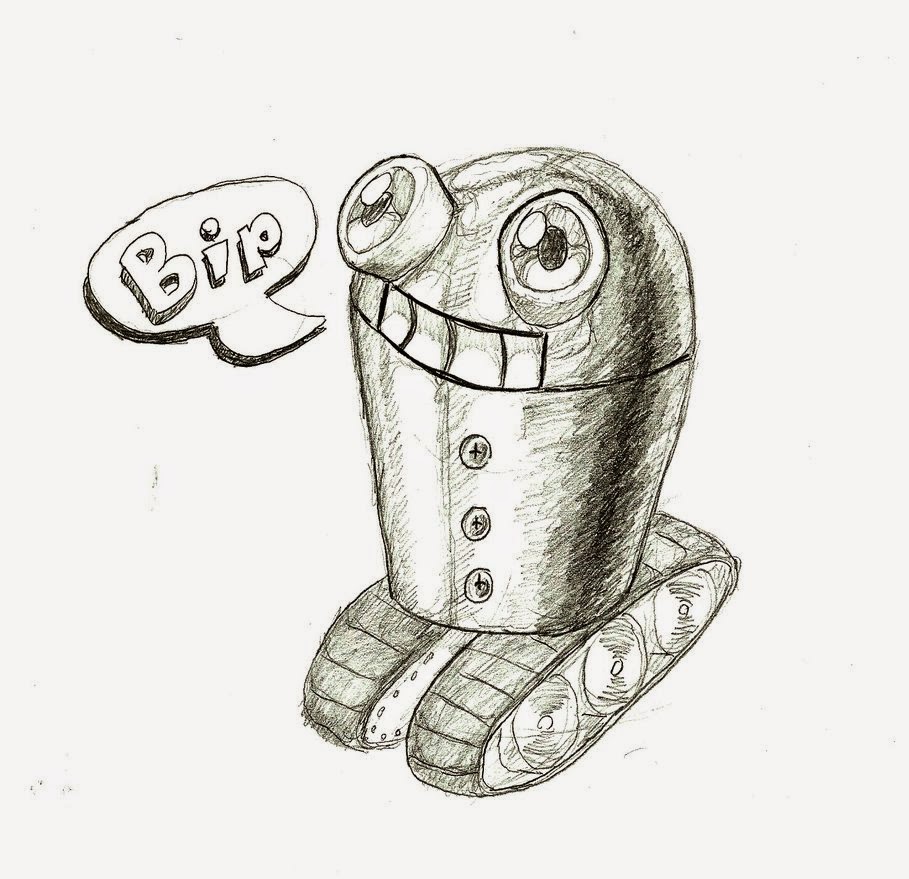Día 1.
Un
sonido fuerte y desconcertante me hace sentir aturdido, mi despertador está
sonando. Torpemente alcanzo la lámpara sobre mi mesita y la enciendo para
encontrar y apagar el despertador.
Me
levanto, me ajusto la cintura de los pantalones del pijama, enciendo la luz de
mi cuarto y a continuación subo la persiana para ver a una Barcelona nocturna,
aún durmiente a las 06:00 am.
Entro
en el lavabo, me acerco al lavamanos, abro el grifo y me enjuago la boca. Luego
me pongo frente al váter, levanto la tapa, me bajo los calzoncillos y orino. Al
acabar me seco con papel higiénico, me vuelvo a subir la ropa, cierro la tapa y
tiro de la cadena.
Me
lavo las manos mientras miro mi cara en el espejo, las sienes se me están
volviendo plateadas y dos líneas verticales en las comisuras de mi boca cruzan
mi tez desde la nariz hasta el mentón.
Me
froto con jabón las manos, abro el grifo, me las enjuago, cierro el grifo, cojo
la toalla, me las seco, vuelvo a dejar la toalla en su sitio y salgo del lavabo
en dirección a la cocina.
Una
cafetera de acero me espera sobre el mármol, llena de café frío que preparé el
día anterior.
Cojo
un vaso de cristal y una vieja taza gris del estante de la vajilla y vierto el
café en la taza, abro la puerta del microondas y la pongo dentro. Abro la
nevera y saco una botella de zumo de manzana amarillento con la que lleno el
vaso de cristal.
El
microondas hace “ping”.
Saco
la taza y me la llevo a la mesa del comedor junto al vaso. Barro con la mano
las mollejas que quedaron sobre el mantel de la cena de ayer. Me siento y le
doy un sorbo a la taza de café. Está hirviendo.
Dejo
la taza sobre la mesa otra vez y le doy un sorbo al zumo de manzana. Está
helado. Aún así me lo bebo poco a poco.
Una
vez he acabado el zumo, acerco la taza de café a mis labios y vuelvo a
probarlo: la superficie está tibia, pero el resto está frío. Me lo bebo
también.
Bostezo
y estiro los brazos, empezándome a despertar. Pronto me ducho, me visto con un
jersey negro, unos pantalones grises y salgo a toda prisa de casa. Una vez en
la calle, miro mi móvil, son las 6:30. Entro en la estación de metro de Jaume I
y espero en el andén.
En
el banco de piedra hay sentada una mujer obesa
con rasgos andinos y un chico de unos 30 años con la cicatriz de una
quemadura en la cara y en el dorso de la mano derecha, con la que sujeta un
móvil. Al fondo del andén hay una chica con un vestido negro y el pelo blanco a
la que no llego a ver bien. El metro llega, la mujer andina, el chico de la
cicatriz y yo entramos en un vagón. El interior está casi vacío así que me
siento en uno de los asientos grises reservados a gente mayor y la mujer andina
se sienta en el del otro lado. El chico de la cicatriz sigue toqueteando su móvil,
agarrado a una de las barras que hay cerca del acordeón que separa los vagones.
Llego
a la estación del Comte duc d’Almodia y me bajo, en dirección al edificio de
oficinas de Acromasa. Trabajo en el sector de I+D de la empresa, me gano el
sueldo diseñando aparatos que permitan al consumidor hacer lo que le dé la gana
sin renunciar a una vida de sedentarismo absoluto en la que solo tenga que
estar tumbado en el sofá mientras un robot criado le hace las tareas de casa.
Desde
hace unas semanas, nada más llegar el nuevo jefe de personal, nos han pedido
que trabajemos en el desarrollo de la inteligencia artificial, para poder crear
robots con la capacidad de imaginar y desarrollar proyectos, ya que según la
presidenta de Acromasa, los sueldos de los trabajadores de I+D no salen a
cuenta y hemos de ser remplazados por robots: los robots que ahora mismo
estamos diseñando.
–
¡Hola! – Me saluda Víctor, uno de mis compañeros de trabajo, al verme salir de
la estación de metro.
En
unos minutos, Víctor, Roxy, Eduard, Laia y yo ya estamos en nuestra
oficina-laboratorio, rodeados de planos, ordenadores y piezas de metal y
plástico. No obstante, ninguno teníamos ganas de trabajar mucho, así que nos
pasamos el día repasando códigos sin programar nada nuevo.
A
la hora del café, Roxy nos contó que su marido y ella están pensando en tener
un tercer hijo y los cinco debatimos durante toda la hora sobre si este mundo
está preparado para los niños o no era buen momento para tener hijos.
El
día pasó más rápido que de costumbre y llegué a casa otra vez a las 8 de la
noche, no era un horario muy digno, pero ganaba bastante dinero por ahora.
Saqué las sobras del
pollo precocinado que comí la noche anterior y las volví a recalentar en el
microondas para cenar. Me lavé los dientes y después estuve un rato pedaleando
en la bicicleta estática, luego me preparé el café para la mañana siguiente. A
las once me puse el pijama, me tumbé en la cama y observé desde lejos la foto
enmarcada y tumbada del revés sobre una estantería, foto que llevaba casi dos
años sin levantar de ahí.
Apagué la luz.
Día 2.
De
pronto, un sonido estridente me hace sentir desconcertado, mi despertador está
sonando. Son las 06:00 de la mañana.
Voy
al lavabo, me enjuago, orino, recaliento el café, me lo bebo, me ducho, me
visto con los mismos pantalones grises y el mismo jersey negro de ayer y salgo
de casa.
Hoy,
en el andén de la estación Jaume I solo estaba la chica del pelo blanco y yo.
Era la misma chica que llevaba viendo cada mañana desde hace año y medio. Cuando
llego, ella siempre está esperando sentada en uno de los bancos de piedra, pero
jamás se sube al metro. Me pica la curiosidad y me acerco lentamente al otro
extremo del andén.
Al
encontrarme a unos siete metros de la chica, ella se gira y me mira con
expresión algo temerosa, así que dejo de avanzar y me siento en el penúltimo
banco de piedra para no alertarla.
Me
subí al metro y bajé nuevamente en la parada del Comte duc d’Almodia, para
llegar a tiempo al trabajo.
Hoy
han despedido a Roxy, desconocemos el motivo, el nuevo jefe de personal
solamente nos ha dicho que nos apañemos sin ella, y que quiere los robots con
inteligencia artificial acabados para noviembre o nos despide a todos.
Al
volver a casa paso por una farmacia abierta 24h y compro unos ansiolíticos.
Una
vez en mi cocina, rebusco en la nevera, encontrando tan solo un yogur caducado
apoyado al fondo de un estante. Me lo como.
Preparo
el café para mañana, pedaleo en la bicicleta estática y voy al lavabo a hacer
de vientre. Cojo una vieja revista de moda de mi mujer apoyada en el bidet y la
hojeo, en varias páginas sale una modelo con el pelo blanco vistiendo un traje
amarillo y gris, recordándome a la mujer del andén.
Tenía el pelo corto
para ser una mujer, no le llegaba a los hombros. Los pómulos se le marcaban en
una tez huesuda y hexagonal. Su nariz y sus labios eran pequeños, al menos
comparados con sus ojos grises, tan grandes que casi rallaban la deformidad, a
decir verdad parecía un personaje de anime. Seguramente era albina, pues no había
ni rastro de melanina en su pelo ni en su piel extremadamente pálida.
Me subí los pantalones
y tiré de la cadena. Dejé la revista otra vez en su sitio, me lavé las manos,
abrí la ventana y salí cerrando la puerta.
Una vez en mi
habitación, me puse el pijama y me tumbé en la cama. Como era de costumbre,
miré la foto enmarcada tumbada sobre un estante, aún a día de hoy me costaba
aceptar que ella se había ido y que no iba a volver.
Apagué la luz.
Día 3.
El sonido molesto y
estridente me despertó por enésima vez. Me enjuagué la boca, oriné, recalenté
el café, me lo bebí, me tomé un ansiolítico, me duché, me vestí y salí de casa.
Entré en la estación de
Jaume I y recorrí todo el andén, en el que hoy había tres o cuatro personas
esperando, y me senté justo al lado de la chica albina del pelo blanco y los
ojos grandes, vestida con una camisa gris y una falda negra que le llegaba
hasta los pies.
Ella me lanzó una
mirada de miedo y asombro, y yo no fui capaz de saludarla como previamente
había planeado.
El metro tardaba un
poco más de la cuenta en llegar y yo la miré de reojo, fustigándome mentalmente
mientras pensaba que no estaba bien que un hombre de mi edad siquiera se
plantease lo que me estaba planteando con una jovencita como ella. Y me
sorprendí tremendamente cuando ella separó las piernas y a través de la falda
se distinguió un prominente bulto que no podía ser de unos genitales femeninos.
Se me fue la saliva por el otro lado y comencé a toser frenéticamente. Llegó el
metro y yo me subí corriendo, sin parar de toser y con la cara como un tomate.
– ¿Está usted bien? –
Me preguntó un chico con una cicatriz de una quemadura en la cara.
– Sí, gracias, no es
nada, gracias – le agradecí repetidamente mientras tomaba asiento.
Al llegar a la estación
del Comte duc d’Almodia, cogí mi móvil y mire la hora, ¡eran las siete y diez!
Me apresuré en entrar a toda prisa. Subí por las escaleras corriendo y ya me
encontraba a medio camino de la oficina cuando el déspota, ofensivo, obeso y
bigotudo jefe de personal se interpuso en mi camino.
– ¿Cuál es el eslogan
de Acromasa? – Me dijo él con desprecio.
–
¿Cuál es el eslogan de Acromasa? – Repitió al ver que me sentía incómodo.
–
¿Cuál es el…? – Comenzó a repetir otra vez.
–
El eslogan es Nosotros llegamos primero,
señor – Le contesté.
–
En primer lugar – comenzó a farfullar él de forma iracunda – si me vuelves a
interrumpir cuando te hablo, iré al puto cementerio, desenterraré el cadáver de
tu puta mujer de mierda y la violaré encima de esa jodida mesa llena de basura
a la que llamas despacho, ¡y al acabar me correré en tu cara, coño! – me
escupió gotas de saliva mientras me chillaba, echando en mi cara un aliento de
olor escatológico – y ahórrate lloriquearle a los capullos de recursos humanos
otra vez, estás despedido.
–
¡¿Qué?! ¿Por qué? – pregunté, aguantando las exasperantes ganas de darle un
puñetazo en toda la cara a aquel asqueroso engendro.
–
Como bien has dicho antes – bajó un poco el tono el bigotudo – nuestro eslogan
es Nosotros llegamos primero, y tú
hoy has llegado tarde, así que, o no eres de los nuestros o estás insultando a
la marca Acromasa, sea como sea, no te quiero aquí – se sacó algo de entre los
dientes con la lengua – te he dejado el finiquito encima de tu mesa.
–
Disculpe, pero el metro ha llegado tarde, no puede hacerme esto, además, tengo un
contrato de permanencia – le dije.
–
He dicho que te largues, ¡coño! – me gritó, agarrándome del cuello del jersey y
poniéndose de puntillas para parecer más alto (o menos bajito). Sea como fuere,
algo dentro de mí dejó de funcionar bien en aquel preciso instante y empotré
aquel bigotudo contra la pared gris, le agarré de la corbata amarilla con una
mano y con la otra le di un puñetazo en la cara. Y luego otro. Y luego otro.
Sonaba como al cascar un huevo en el borde de una sartén, pero más fuerte.
Cuando volví en mi mismo, el bigotudo yacía inmóvil a mis pies y todos mis compañeros
de oficina me rodeaban, observando la escena, asombrados.
–
Tranquilo – me susurró Víctor mientras me cogía de la mano y me la abría para
soltar el trozo de corbata que aun agarraba – ya ha acabado, no es culpa tuya.
Yo
entré en pánico e intenté huir del lugar con los ojos húmedos, pero Laia me
agarró y me paró.
–
Todos le odiábamos, no vamos a contárselo a nadie – me dijo ella.
–
Lo he matado, ¡lo he matado! – dije mientras me derrumbaba hacia el suelo,
llorando a moco tendido.
–
No está muerto, tío, no flipes – comentó Eduard – creo que solo está
inconsciente.
Mis
compañeros llamaron a una ambulancia para que se llevase al bigotudo comatoso,
diciendo que se había tropezado y se había golpeado en la cabeza al caer.
También rompieron el finiquito, pero lamentablemente nuestro jefe ya lo había
presentado a sus superiores durante los 10 minutos en los que había estado
ausente a primera hora, así que estaba despedido igualmente.
Me
quedé durante el resto del día con ellos y me dijeron que me avisarían si el
jefe despertaba.
Finalmente,
después de un día doloroso, volví a casa. Al buscar en la nevera algo que cenar
no encontré nada, así que decidí irme a la cama sin cenar y sin pedalear en la
bicicleta estática.
Me
acosté en la cama y observé la foto tumbada en una estantería. Me volví a
levantar y la alcé por primera vez en dos años: en ella estábamos Natsumi y yo,
en nuestra boda en Yokohama. Los recuerdos volvieron a mi mente y no pude hacer
otra cosa que volver a dejar la foto tumbada bocabajo y meterme en la cama
entre sollozos.
Día 4.
El estridente sonido
del despertador me hizo abrir los ojos, enjuagarme la boca, orinar, echar el
café en un vaso de cristal, echar zumo de manzana en una taza, meter la taza en
el microondas, sacarla y beberme ambos descubriendo que lo que realmente había
calentado había sido el zumo y no el café. Me duché, me vestí y salí disparado
de casa. No fue hasta que estuve sentado en el banco del andén de la parada de
metro cuando recordé que ayer me habían despedido.
Miré
a mi izquierda y vi al fondo de la estación al chico de la quemadura y a la
“chica” albina. Respiré profundamente y decidí subir las escaleras mecánicas
para volver a casa. Estaba a punto de pasar por las puertas del validador de
tickets cuando el furtivo recuerdo del sueño de esta noche me vino de repente a
la cabeza: yo y la chica aquella, besándonos apasionadamente. Y la súbita
pregunta ¿A qué o a quién esperaba allí cada mañana a las 6:30? Lo más probable
fuere que mi jefe me denuncie al salir del coma y que me caiga una multa que no
pueda pagar; pasándome lo que me queda de vida metido en una celda gris con un
traje amarillo de preso; no tenía nada que perder por husmear en la vida de
aquella desconocida. Bajé de nuevo las escaleras al andén y me asomé desde el
otro lado de la pared gris y amarilla que decora la estación.
El
metro llegó y el chico de la cicatriz se subió, mientras que la chica se volvió
a quedar allí sola otra vez. Pasaron varios minutos durante los que ella miró a
ambos lados de la estación repetidas veces, pero finalmente se levantó del
asiento, se acercó a la vía y saltó. Yo me acerqué, pensando que se quería
suicidar, pero la vi caminar por la vía hasta adentrarse en el túnel y
desaparecer en la oscuridad. Quise seguirla, pero una mujer de rasgos andinos
bajaba por la escalera mecánica y temía que reaccionase mal al verme bajar a
las vías. Subí y salí de la estación.
Volví
a mi casa, más solitaria y vacía que nunca. Todo me parecía absurdo.
Me
tumbé en la cama y dormí un rato más, por la tarde fui a comprar comida y
programé el despertador para que me levantase mañana también a las 6:00, a
pesar de ser sábado y no tener trabajo.
Día 5.
El
irritante sonido del despertador me hizo abrir los ojos y ponerme en pié. Fui a
orinar y me vestí rápidamente para bajar a la parada de metro, y una vez allí
no encontré a nadie. Miré mi móvil, eran las 6:10, veinte minutos antes de la
hora a la que solía estar allí, así que me esperé hasta verla aparecer. No
apareció.
Eran
ya las 7:45 cuando me di por vencido y volví a mi casa, cansado y agotado.
Me
senté en mi cama y me puse a jugar a varios juegos gratuitos que encontré por
la red, cuando de pronto me llegó un mensaje de Whatsapp de Víctor, me decía
que el jefe estaba mejorando y que pronto despertaría, además de que irían a
verle esa misma tarde.
Dicho
y hecho, cuando por fin llegó la tarde, Víctor, Eduard, Laia y yo fuimos al
hospital de la Vall d’Hebron a ver al hombre bigotudo que yacía aún
inconsciente. Los médicos decían que se recuperaría pronto, que había sufrido
una importante lesión en el lóbulo occipital y que seguramente perdería un
tanto por ciento de su capacidad visual, pero que podría seguir haciendo vida
normal.
Mientras
esperábamos a que nos dejasen entrar, estuvimos en la salita del fondo del
pasillo, hablando sobre el hecho de que ninguno de nosotros habíamos logrado
ponernos en contacto con Roxy desde que la despidieron, es como si se hubiese
esfumado.
Cuando
por fin pude ver el rosto del hombre del bigote, sentí una mezcla de miedo y
culpa, aunque mis compañeros me dijeron que no me delatarían por nada del
mundo. Laia y Eduard se fueron yendo al cabo de un rato mientras Víctor me
explicaba que tarde o temprano alguien le hubiese dado una paliza al hombre del
bigote, y que si él hubiese sido el que le hubiese dado la paliza, se habría
asegurado de no haberle dejado con vida. Se fue y me quedé yo solo,
reflexionando sobre lo que ocurrió, lo que ocurriría y lo que estaba ocurriendo
en este mismo momento.
¿Habría
alguna forma de evitar que aquel hombre me denunciase? Quizá sí, pero eso no
fue lo que pensé en aquel momento, pues él comenzó a mover los dedos de las
manos y a proferir un grave gemido en señal de estarse despertando. No podía
dejar que despertase. Repasé con la mirada toda la habitación del hospital
hasta dar con el gotero con el que le metían los calmantes, al lado del monitor
que marcaba sus constantes con pitidos y una línea amarilla que iba formando el
dibujo de una sierra. Envolví mi mano en la manga del jersey para no dejar
huellas y comencé a aflojar el cierre del gotero para subir la dosis hasta que
se quedó dormido otra vez. Salí de la habitación del hospital, y mientras
cruzaba la puerta, oí el terrible pitido consecutivo que anunciaba una parada
cardíaca. Vi pasar uno de aquellos carritos de metal con planchas de shocks
eléctricos y fármacos en jeringuillas como los que salen en las series de
médicos cuando a un paciente se le para el corazón. Escuché desde el pasillo el
sonido de las planchas siendo frotadas con vaselina y luego dándole descargas
eléctricas al hombre del bigote, sin lograr que su pulso volviese, hasta que
los médicos se dieron por vencidos. Uno de ellos preguntaba la hora para
apuntarla en el informe médico y otro comentaba el hecho de que le parecía
absurdo que alguien que se estaba recuperando se muriese de golpe, sin previo
aviso. Yo no creía que eso estuviese pasando realmente, no podía creer que
hubiese segado una vida con mis propias manos. Así que no lo creí y me fui a
casa.
Aunque
en realidad no llegué a mi casa, me quedé sentado en un banco de la estación de
Jaume I hasta quedarme dormido. Me desperté a las tres de la madrugada, cuando
unos encargados del TMB me cogieron y me echaron fuera de la estación. De pronto
recordé a la chica del pelo blanco y les pedí a los encargados que me dejasen
ver las cintas de seguridad del viernes a las 6:45 de la madrugada, pero me
dijeron que no me dejarían y que esas cintas no existían, pues las cintas de
seguridad terminaban a las 6:40 y hasta las 6:50 no comenzaba a gravar la
siguiente, haciendo evidente el hecho de que nadie jamás sabía que la chica
albina bajaba a las vías en aquel justo momento.
Así
que a partir de aquel instante me propuse volver a encontrar a la chica y
seguirla cuando la viese bajar a las vías.
Día 6.
La
luz amarillenta y el calor del Sol me hicieron abrir los ojos, estaba tirado en
mitad de la calle, me debía de haber quedado dormido de camino a casa. Había
perdido mi cartera, mis llaves, mi móvil y mis zapatos, supuse que me habían robado, así que me
dirigí a la comisaría de policía y denuncié el robo de todo aquello. La
comisaria, con expresión amable, me dijo que me sentase y le dijese el número
de mi móvil. Lograron encontrarlo con el GPS y yo recuperé mis cosas, además de
que arrestaron a los ladronzuelos que me las habían quitado. Me sentí extraño
al ver como esposaban y metían en el calabozo de la comisaría a aquellos
adolescentes engominados con expresión de frustración y desprecio hacia la
autoridad mientras yo seguía suelto, habiendo cometido un delito mucho peor. Me
sentí tentado de entregarme, pero nadie me estaba buscando y todo el mundo
había creído que el jefe de personal había muerto de forma natural, así que de
alguna forma nadie más que yo podía demostrar que había sido un asesinato, era
como si jamás hubiese ocurrido.
Comí
en un restaurante de camino a casa y me pasé toda la tarde volviendo a aprender a tocar aquel
antiguo violín que llevaba dos años en un cajón.
Pedaleé
en la bicicleta estática, cociné algo para cenar y puse el despertador a las
6:00 am antes de irme a dormir.
Aquella
noche tuve un sueño, un sueño en el que acariciaba la cara de aquella chica
albina y la mirada penetrante de sus gigantescos ojos me llegaba hasta lo más
profundo del alma.
Día 7.
El
ruidoso escándalo del despertador me hizo abrir los ojos y yo me levanté como
un rayo, me vestí lo antes posible y bajé al andén de Jaume I. Eran las 6:10 y
estaba totalmente vacío. Me senté en uno de los bancos grises. Al tocar las
6:20, alguien con una túnica gris con capucha entró en el andén por el otro lado,
se quitó dicha prenda de ropa para guardarla en su bandolera y pude darme
cuenta de que efectivamente era ella. Afiné la vista y pude darme cuenta de que
bajo la falda asomaba una cola larga y gris, parecida a una cola de rata. Los
minutos pasaron y ella seguía en ese rincón, sin hacer nada. Cuatro metros
cruzaron la estación y yo no me subí, cosa que pareció alertarla a ella, así
que a las 6:40 hice ver que me iba de la estación para ocultarme en un rincón
del andén.
–
¿Puede acompañarnos un momento? – me dijeron dos encargados del TMB que se me
llevaron del lugar sin que yo pudiese hacer nada. Una vez en la calle, un coche
de policía se me llevó arrestado por asesinato. De alguna forma, descubrieron
que yo había matado al hombre del bigote, pero, ¿cómo?
La
expresión amable y agradable de la comisaria se convirtió en una mueca
terrorífica que imponía respeto, sobre todo cuando me enseñó los vídeos de las
cámaras de seguridad del hospital en las que se veía perfectamente mi cara y
cómo abría el gotero de los calmantes hasta matar a aquel hombre. Acabé en el
calabozo de al lado de los ladrones que ayer me robaron el móvil, se pasaron
toda la noche riéndose de mí y diciéndome que ellos en un par de días estaban
sueltos y que yo me pudriría en la cárcel.
Día 8.
Pasadas
las veinticuatro horas, Víctor y Laia aparecieron y pagaron mi fianza para que
me dejasen libre hasta la fecha del juicio, en el que evidentemente iba a salir
culpable. Así que no lo dudé un solo segundo: Al día siguiente volvería a ir a
la estación para seguir a la chica albina, costase lo que costase.
Día 9.
Allí estaba yo, bajando
las escaleras hacia el andén a las 6 y pico de la madrugada por enésima vez,
sin que nada más me importase que encontrar a la chica. Esta vez procuré
ponerme de tal manera que no me viese la cámara de vídeo y esperé pacientemente
a que la chica, siempre sentada en el último banco de la estación, mirase hacia
los lados por última vez y bajase a las vías para adentrarse en el túnel,
dejando ver una, efectivamente, cola de rata que asomaba por detrás. Yo salté a
las vías y la seguí.
–
¡Eh, usted, no se puede bajar a la zona de vías, está prohibido! – gritó uno de
los tres encargados del TMB que parecieron casi de la nada.
Yo
hice caso omiso y seguí hacia el túnel, pudiendo ver como la chica apretaba un
ladrillo de la pared y se abría una puerta secreta tras un burladero que había
en mitad de un túnel.
Una
luz cegadora se avecinó rápidamente.
Día 10.
Esta pasada madrugada,
en la estación de Jaume I de la línea 4 de los Transportes Metropolitanos de
Barcelona, un hombre se tiró a las vías para suicidarse, y cuando tres
encargados de TMB intentaron ayudarle, vino el metro y murieron los cuatro (…)
Fragmento traducido extraído de una
noticia del periódico de Barcelona El
Punt Avui del 8/10/2015.
Epílogo:
En realidad no morí. Las cámaras
llegaron a gravarme bajar a las vías, pero entre los trozos mutilados de
cadáveres que sacaron no estaban los míos. Logré llegar al burladero y cruzar
al otro lado de la puerta. Allí detrás descubrí un mundo ajeno a la superficie,
un submundo inescrutable, oculto a los ojos de los seres humanos y a sus mentes
escépticas. Un mundo gobernado por hombres y mujeres rata, con largas colas,
pigmentación nula, grandes ojos y rasgos totalmente andróginos: es cierto, la
“chica” del andén era en realidad un hombre: un hombre rata. No obstante, aquel
inframundo insospechado bajo Barcelona era el lugar perfecto en el que un
fugitivo dado por muerto podía ocultarse, además, había vuelto a conocer el
amor.
–
Hombre rata, te amo – dije; y le amé.